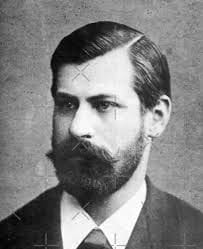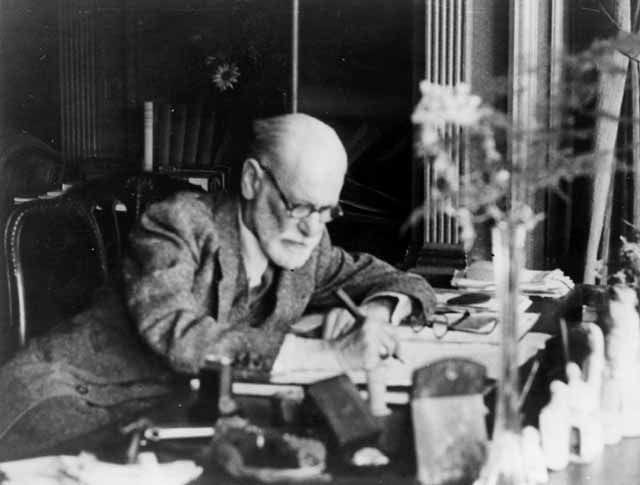DÉJÀ VU
Los déjà vu no son ni enfermedad ni síntoma patológico. Existen tres tipos (ya visto, ya sentido, ya vivido) e incluso existe un contrario: lo nunca visto o jamais vu: creemos no haber visto algo que en realidad sí habíamos visto)
El déjà vu es un tipo de paramnesia o alteración de la memoria. Un falso recuerdo. Una conexión neuronal fallida.
Lo mismo que los sentidos nos pueden jugar malas pasadas o engañarnos (ilusiones ópticas: de los dibujos de Escher al arte callejero), también la memoria.

En realidad, toda la ciencia se basa en la desconfianza hacia los sentidos. Ahí arranca el principio cartesiano que hizo posible el pensamiento científico: «dudo de lo que las percepciones sensoriales (acústicas, visuales…me muestran); la única certeza es que pienso») El conocimiento ya no estará basado en Dios (teología) o en la experiencia (sentido común) sino en el pensamiento. Descartes: «pienso, luego existo».
O sea: tampoco podemos estar seguros de lo que nos muestra la memoria, tal como demuestran los déjà vu.
Suele distinguirse el déjà vu común (la mayoría de personas lo han vivido alguna vez) del déjà vu crónico (debido al estrés, agotamiento y estados de carencia o debilidad orgánicas; en casos más graves, a una esquizofrenia, epilepsia o consumo de drogas).
Las hipótesis sobre este fenómeno apuntan al carácter relacional de la memoria. Asociamos detalles o fragmentos de estos recuerdos, de tal forma que una escena puede parecernos repetición de una anterior cuando en realidad solo tienen en común detalles concretos.
Y es que cada recuerdo es una suma de elementos, que pueden recuperarse y asociarse de forma independiente.
DÉJÀ RACONTÉ
Los déjà raconté («ya contado») son un tipo de criptomnesia, una disfunción de la memoria acuñada por Theodore Flournoy y después Jung.
Se trata de una forma de plagio inconsciente. Nos pasa cuando expresamos algo como original y propio cuando en realidad es ajeno y anterior: nos hemos olvidado de que ya lo habíamos visto o leído.
La web Plagiarism Today es un recopilatorio actualizado de presuntos plagios, entre insólitos, patéticos y cómicos. Ronald Reagan o George Harrison protagonizaron algunos de los más sonados.
¿Y EL PSICOANÁLISIS?
Apenas se ha interesado por estas disfunciones de la memoria, aunque implican mecanismos inconscientes (sería más preciso decir preconscientes) de borrado u olvido que podrían compararse con el mecanismo fundacional de la represión. Sin embargo, Freud, mientras alumbraba la Primera Tópica y definía la Represión (digamos entre 1913 y 1915), publicó un caso de espejismo alucinatorio en el que el éxito de interpretación se basaba en el desciframiento de un déjà vu (o como él prefiere denominar déjà raconté)
En 1914 publicó el artículo Acerca del fausse reconnaissance («dejà raconté») en el curso del trabajo psicoanalítico, una de las pocas veces en que se refirió explícitamente a la experiencia tan común del déjà vu.
En el artículo define esta experiencia como «la reanimación de un recuerdo inconsciente». Textualmente.
Acerca del fausse reconnaissance («dejà raconté») en el curso del trabajo psicoanalítico
No es raro que en el curso del trabajo analítico el paciente acompañe con esta acotación la comunicación de un hecho por él recordado: «Pero si ya se lo he contado», cuando uno mismo cree estar seguro de no haberle escuchado nunca ese relato. Y si uno le exterioriza al paciente esta contradicción, él a menudo asegurará con energía que lo sabe con total certidumbre, que está dispuesto a jurarlo, etc.; pero en esa misma medida se fortalece el convencimiento propio acerca de la novedad de lo escuchado. Sería de todo punto apsicológico querer decidir esa polémica acallándolo o sobrepujándolo con una aseveración solemne. Es bien sabido que un tal sentimiento de convicción acerca de la fidelidad de la memoria no tiene ningún valor objetivo; y puesto que uno de los dos necesariamente tiene que estar equivocado, puede ser tanto el médico como el analizado la víctima de la paramnesia {Paramnesie}. Uno se lo concede entonces al paciente, interrumpe la polémica y desplaza su tramitación para una posterior oportunidad.
En una minoría de casos, uno mismo se acuerda de haber escuchado ya la cuestionada comunicación y simultáneamente descubre el motivo subjetivo, harto rebuscado muchas veces, de su desechamiento temporario. Pero en la gran mayoría de los casos es el paciente quien se ha equivocado, y además es posible moverlo a que lo entienda. La explicación de este hecho frecuente parece ser que él en efecto tuvo ya el propósito de hacer esa comunicación, que en efecto una o varias veces hizo una exteriorización preparatoria, pero luego fue disuadido, por la resistencia, de ejecutar su propósito, y entonces confunde el recuerdo de la intención con el de la ejecución.
Ahora dejo de lado todos los casos en que el estado de la causa pudo quedar sujeto a alguna duda, y pongo de relieve otros que poseen un particular interés teórico. Pues bien: en ciertas personas sucede, y por cierto repetidas veces, que, a raíz de comunicaciones respecto de las cuales la situación toda vuelve por entero imposible que tengan razón, sustentan con particular empecinamiento la afirmación de haber contado ya esto o estotro. Lo que pretenden haber referido antes, y que ahora reconocen como algo antiguo que también el médico tendría que saber, son, además, recuerdos de supremo valor para el análisis, corroboraciones que uno esperó durante largo tiempo, soluciones que ponen término a un fragmento del trabajo y a las cuales el médico analizador con seguridad habría anudado elucidaciones profundas. En vista de tales circunstancias, el propio paciente admite enseguida que su recuerdo tiene que haberlo engañado, aunque no puede explicarse su nitidez.
El fenómeno que el analizado ofrece en estos casos merece ser designado «fausse reconnaissance» {« reconocimiento falso»}, y es por entero análogo a los otros casos en que uno tiene de manera espontánea esta sensación: «Ya una vez estuve en esta situación», «Ya he vivenciado esto» (lo «déíà vu» {«ya visto»}), sin que uno atine a certificar esa convicción por el redescubrimiento de aquella vez anterior en la memoria. Es sabido que este fenómeno ha suscitado una multitud de intentos explicatorios que, en general, se pueden reunir en dos grupos. En uno de ellos se da crédito a la sensación contenida en el fenómeno y se supone que realmente se ha recordado algo; la cuestión es saber qué. En un grupo muchísimo más numeroso entran aquellas explicaciones para las cuales, en cambio, estamos aquí frente a un espejismo del recuerdo; se les plantea entonces la tarea de pesquisar cómo se pudo llegar a esa operación fallida paramnésica. Por otra parte, estos intentos abarcan un vasto círculo de motivos, comenzando por la antigua concepción, atribuida a Pitágoras, de que el fenómeno de lo déjà vu contiene la prueba de una existencia individual anterior; siguiendo por la hipótesis de base anatómica (propuesta por Wigan en 1860 de que se debe a una recíproca divergencia temporal en la actividad de los dos hemisferios cerebrales, hasta llegar a las teorías puramente psicológicas de la mayoría de los autores recientes, quienes ven en lo déjà vu la exteriorización de una falla aperceptiva, cuyos responsables son la fatiga, el agotamiento, la dispersión.
Grasset ha dado en 1904 una explicación de lo déjà vu que es preciso incluir entre las que «dan crédito». A su juicio, el fenómeno indica que en algún momento anterior se hizo una percepción inconciente que sólo ahora, bajo el influjo de una impresión nueva y parecida, alcanza la conciencia. Muchos autores lo han seguido en esto, sosteniendo que la base del fenómeno es el recuerdo de algo soñado, olvidado. En ambos casos se trataría de la reanimación de una impresión inconciente.
En 1907, en la segunda edición de mi Psicopatología de la vida cotidiana sustenté una explicación enteramente semejante sobre la supuesta paramnesia, sin conocer ni citar el trabajo de Grasset. Acaso valga para mi disculpa el hecho de que yo obtuviera mi teoría como resultado de una indagación psicoanalítica que pude emprender en un caso muy nítido, pero que data ya de unos veintiocho años, de déjà vu en una paciente. No repetiré aquí ese pequeño análisis. Su conclusión fue que la situación en que sobrevino lo déjà vu era realmente apropiada para despertar el recuerdo de una vivencia anterior de la paciente analizada. En la familia en cuya casa estaba de visita ella, que era por entonces una niña de doce años, uno de los hermanos se hallaba gravemente enfermo y corría riesgo de muerte; y el propio hermano de la niña había estado pocos meses antes en igual peligro. Pero a este rasgo común se había anudado en el caso de la primera de esas vivencias una fantasía no susceptible de conciencia -el deseo de que el hermano muriera-, y por eso la analogía entre los dos casos no podía devenir consciente. La sensación de esta analogía se sustituyó por el fenómeno de haberlo vivenciado ya antes, al desplazarse a la localidad la identidad del rasgo común.
Como se sabe, la designación «déjà vu» incluye toda una serie de fenómenos análogos: un déjà entendu» {«ya escuchado»}, un déjà éprouvé {«ya vivenciado»}, un déjà senti {ya sentido}. El caso que, entre otros muchos, escojo para informar aquí contiene un déjà raconté {«ya contado»} que también se podría derivar de un designio inconsciente no ejecutado.
Un paciente refiere en el curso de sus asociaciones: «Cuando a la edad de cinco años jugaba en el jardín con un cuchillo y me corté el dedo meñique -¡oh! sólo creí que me lo había cortado- . . . Pero si ya se lo he referido a usted». Yo le aseguro que no recuerdo nada parecido. Y él asevera, cada vez más convencido, que es imposible que se engañe en eso. Por fin pongo término a la polémica de la manera que he indicado al comienzo, y le ruego que de todos modos me repita la historia. Luego ya veríamos.
«Tenía cinco años; jugaba en el jardín junto a mi niñera y tajaba con mi navaja la corteza de uno de aquellos nogales que también desempeñan un papel en mi sueño. De pronto noté con indecible terror que me había seccionado el dedo meñique de la mano (¿derecha o izquierda?), de tal suerte que sólo colgaba de la piel. No sentí ningún dolor, pero sí una gran angustia. No me atreví a decir nada al aya, distante unos pocos pasos; me desmoroné sobre el banco inmediato y permanecí ahí sentado, incapaz de arrojar otra mirada al dedo. Al fin me tranquilicé, miré el dedo, y entonces vi que estaba completamente intacto».
Poco después nos pusimos de acuerdo en que no pudo referirme antes esa visión o alucinación. Entendió muy bien que yo no podía haber dejado de valorizar semejante prueba de la existencia de la angustia de castración cuando él tenía cinco años. Así se quebraba su resistencia a aceptar el complejo de castración, pero me planteó esta pregunta: «¿Por qué estuve tan seguro de haber contado ya ese recuerdo?».
Entonces a ambos se nos ocurrió que él repetidas veces, con diversas ocasiones, pero siempre sin fruto, había expuesto el siguiente, pequeño recuerdo:
«Cierta vez que mi tío salía de viaje nos preguntó a mi hermana y a mí qué queríamos que nos trajese. Mi hermana le pidió un libro; yo, una navaja». Así, ambos entendimos esa ocurrencia que había aflorado meses antes como un recuerdo encubridor del recuerdo reprimido y como un amago del relato sobre la supuesta pérdida del dedo meñique (inequívoco equivalente del pene), relato interceptado por la resistencia. El cuchillo, que su tío por lo demás le trajo, era, según su recuerdo seguro, el mismo que aparecía en aquella comunicación por largo tiempo sofocada.
Creo superfluo agregar nada más a la interpretación de esta pequeña experiencia, en la medida en que ella arroja luz sobre el fenómeno de fausse reconnaissance. Respecto del contenido de la visión del paciente, señalaré que tales espejismos alucinatorios no son raros justamente dentro de la ensambladura del complejo de castración, y que de igual modo pueden servir para rectificar percepciones indeseadas.
En 1911, una persona de formación académica de una ciudad universitaria alemana, persona a quien no conozco y de la cual ignoro también su edad, me hizo la siguiente comunicación acerca de su infancia, autorizándome a disponer libremente de ella:
«A raíz de la lectura de su estudio sobre Leonardo, lo que usted expone entre las páginas 29 y 31 me movió a una contradicción interna. Su señalamiento de que el niño varón está gobernado por el interés hacia su propio genital despertó en mí un señalamiento contrario de esta clase: «Si esa es una ley universal, al menos yo soy una excepción». Y hete aquí que leí las líneas siguientes (páginas 31 hasta 32 arriba) con el mayor asombro, aquel asombro que se apodera de uno cuando toma conocimiento de un hecho enteramente novedoso. En medio de mi asombro me acudió un recuerdo que me enseñó -para mi propia sorpresa- que no me era licito considerar tan nuevo aquel hecho. En la época en que yo me encontraba inmerso en la investigación sexual infantil, por un feliz azar tuve oportunidad de contemplar el genital de una compañerita de mi misma edad y le noté con toda claridad un pene de igual clase que el mío propio. Pero poco después la visión de estatuas y desnudos femeninos me sumió en nueva confusión y, para salir de esta discrepancia «científica», lucubré el siguiente experimento: hice desaparecer mi genital entre los muslos, apretando estos, y comprobé con satisfacción que de ese modo quedaba eliminada toda diferencia con el desnudo femenino. Evidentemente, pensé entre mí, también en el caso del desnudo femenino los genitales se habían hecho desaparecer de igual manera.
Pero en este punto me acude otro recuerdo que desde siempre ha sido para mí de la mayor importancia, pues es uno de los tres de que consta mi recuerdo global sobre mi madre tempranamente fallecida. Mi madre está ante el lavabo y limpia los vasos y jofainas, mientras yo juego en la misma habitación y hago alguna travesura. Como castigo me dan de palmadas en la mano: entonces, para mi grandísimo horror, veo que mi dedo meñique se cae, y cae precisamente en la tinaja. Como sé que mi madre está enojada, no me atrevo a decirle nada, y más horrorizado todavía veo cómo poco después la muchacha de servicio se lleva la tinaja. Durante mucho tiempo estuve convencido de haber perdido un dedo; probablemente, hasta la época en que aprendí a contar.
A menudo he intentado interpretar este recuerdo que -como ya consigné- siempre tuvo para mí la mayor importancia por su relación con mi madre: ninguna de esas interpretaciones me dejó satisfecho. Sólo ahora -tras leer su obra- vislumbro una solución simple, satisfactoria, del enigma».
Otra variedad de fausse reconnaissance no raramente sobreviene, para satisfacción del terapeuta, en la conclusión de un tratamiento. Después que se consiguió, contra todas las resistencias, abrir paso al suceso reprimido, de naturaleza objetiva o psíquica, obteniendo su admisión, por así decir rehabilitándolo, el paciente dice: «Ahora tengo la sensación de que siempre lo supe». Con ello queda resuelta la tarea analítica.