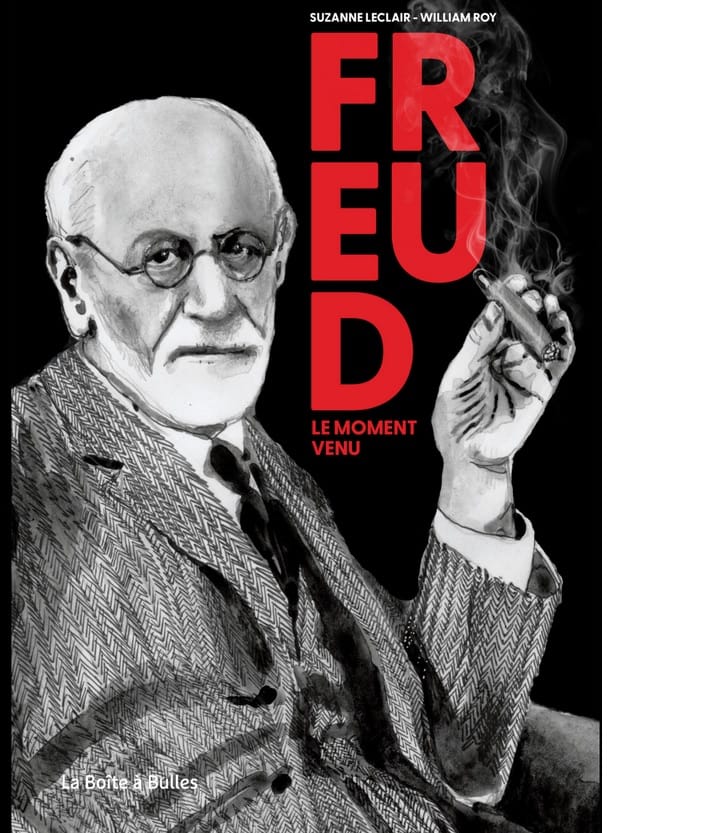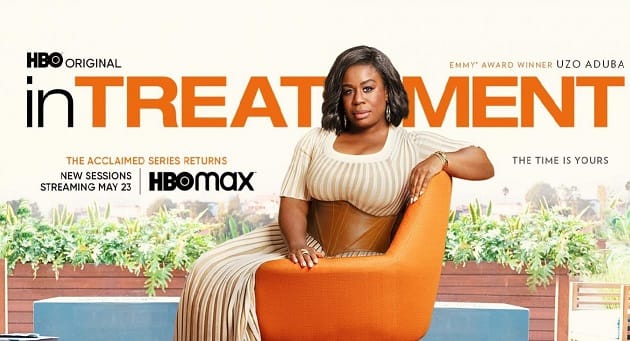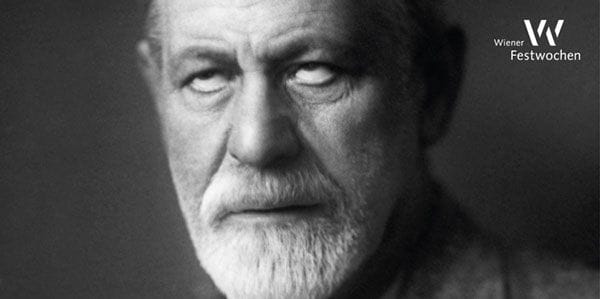«Anna O». y «Dora», los dos casos sobre los que se levanta buena parte de la arquitectura psicoanalítica. Comentados y destripados hasta el aburrimiento: una búsqueda en Google de la cadena «caso dora» arroja 34 millones de resultados.
«Fragmento de análisis de un caso de histeria» (caso «Dora»), Tres ensayos de teoría sexual: textos canónicos de lectura obligatoria para el estudiante.
Sin embargo, ambos tienen algo o bastante de casos fallidos. Tanto Bertha/»Anna O.» como Ida/»Dora» dejaron el análisis. Acting out. Según Freud y muchos exégetas, por inmadurez de las dos clientas. Y, con la boca pequeña, porque ambos terapeutas no supieron leer del todo ni uno ni otro caso, igualmente por inmadurez, en este caso profesional: «Anna O.» y «Dora» estrenan el psicoanálisis, todo estaba por inventar.
Freud acusa a Breuer (quien dirigió la cura de «Anna O.») de no haber sabido registrar la contratransferencia ni aceptar el origen sexual de la histeria.
Peor con «Dora»: Freud insistió en encajar la realidad en su teoría. Desestimó las quejas de la adolescente, casi una niña, por ser objeto del acoso sexual del sr. K y del acoso familiar inspirado por su propio padre. Y encima, acoso interpretativo de Freud. Tres hombres maduros en sintonía para acallar la protesta ¿histérica? de la chica.
¿Extraño que el presunto tratamiento apenas durase tres meses?
¿Extraño que tantas interpretaciones recientes detecten el paternalismo patriarcal de Freud, que compartía con su época?
¿Extraño que Freud, tenaz y ambicioso como pocos, revisase posteriormente el caso «Dora» reconociendo sus posibles errores? Por ejemplo, no haber sabido ver la homosexualidad: la histérica se pregunta qué es ser mujer desde la mirada de un hombre (sic) Pero se congratula de haber confirmado la supremacía de la represión sexual por sobre el trauma. ¿Ser acosada a los 14 años por un tipo casado con el consentimiento de un padre que la usaba como moneda de cambio para mantener su adulterio… esto no es un trauma?
No, en aquel tiempo todo esto eran alucinaciones de histérica.



«Dora» formaba parte del entorno judío de Freud. Su familia vivía en la misma calle y el padre de «Dora» (todo un personaje: industrial rico, tuberculoso y sifilítico de joven, medio ciego que recuperó la vista) había sido tratado por Freud, aconsejado por nada menos que el sr. K, otro galán que no podía soportar a su mujer. Intercambio de parejas, con la madre de «Dora» dedicada a limpiar la casa y con ganas de que el sr. K resultase una influencia socialmente rentable.
La sagacidad de Freud no bastó para darse cuenta de lo elemental («Dora», abusada), tal vez porque este juego perverso de sexualidades hipócritas era varonil y respetable. Invisible.
¿Y después de las sesiones?
Ida Bauer (1882-1945) se casó y llevó, ya emigrada a EEUU, una anodina vida de ama de casa. Aburrida y frustrada, aparcada por un marido que la engañaba y un hijo director de orquesta que triunfaba con las mujeres.
Por cierto, su hermano Otto Bauer (1881-1938) fue destacado líder socialdemócrata y ministro de Asuntos Exteriores austríaco.
Y una curiosidad: existe otra famosa Ida Bauer, cantante y actriz coetánea de «Dora», cuya imagen en ocasiones se atribuye a la paciente de Freud.
A medida que pasa el tiempo, las lecturas del fundacional «caso Dora», las lecturas, sobre todo de mujeres, se alejan más de la ortodoxia. Ya no se ve como un caso de resistencia («Dora» se niega a aceptar la interpretación de Freud, ahí está la resistencia, porque rehúye el contacto con la sexualidad; se refugia en el padre para sostenerlo al estilo de las histéricas) sino una falta de sensibilidad masculina, marca de la casa de la época: la incapacidad de ver un abuso. De dos. A los que Freud sumó el suyo propio.
WEBGRAFÍA
· La Dora de Freud: ¿El primer gran caso psicoanalítico es un fracaso?
· Raúl Portas Esquivel: Nota biográfica sobre el caso Dora
· David Sachs: Reflexiones para el caso Dora de Freud después de 48 años
· Notas sobre la biografía de Ida Bauer (Marcelo Orandi)
· Caso Dora: la historia de un fracaso (Paula Mastandrea)
BIBLIOGRAFÍA

Katharina ADLER: Ida (Otro Cauce. 404 págs)
Escrita por su bisnieta, se estructura en torno al historial clínico freudiano y, mediante la evocación de las formulaciones contemporáneas al tratamiento, nos permite adentrarnos en lo particular de la vida individual y familiar de Ida hasta llegar a la mujer adulta que supo con posterioridad con quién se había encontrado en su juventud y el efecto duradero que dicho encuentro tuvo a lo largo de su vida.

Marge THORELL: Freud’s Dora (McFarland, 232 págs)
Freud’s 17-year-old case study «Dora» is well known in the literature of psychoanalysis. Yet few know the full story–told here for the first time–of this notable woman, who walked out on Freud after three months and, in a sense, cured herself: Born into an important Jewish-Austrian family, Ida Bauer Adler suffered from «petite hysteria»–loss of voice, difficulty breathing, migraines, fainting spells–brought on by the overt sexuality of her relatives

Eloísa CASTELLANO MAURY: El caso Dora, más allá del diván. Diario imaginario de Ida Bauer (Biblioteca Nueva, 142 págs)
La autora ha intentado pasar al otro lado de la escena habitual, abandonando la posición de terapeuta y poniéndose en el lugar de la paciente, dándole la palabra «más allá del diván», escuchando sus quejas, su lucha, sus angustias. Ha acompañado a «Dora» en sus tres meses de análisis con Freud, imaginando sus fantasías más íntimas, compartiendo las frustraciones y la rabia que no supo o no pudo expresar a su psicoanalista… quizás porque Freud, en su contratransferencia no se lo permitió.

Hannah DECKER: Freud, Dora y la Viena de 1900. Biblioteca Nueva, 2013, 415 págs.
La exploración que hace Hannah S. Decker de Dora es una empresa noble, especialmente a la luz de la literatura que se ha desarrollado en torno a este caso, uno de los más tristes de Freud. Al poner a Dora en su ambiente, su familia, su ciudad, su religión, y su país, ha logrado recrear esta persona compleja y emplazar nuestro conocimiento de la relación de Freud con esa paciente sobre una nueva base. Ésta es una contribución importante.
Su erudición es impresionante.
FILMOGRAFÍA

Sigmund and Dora (Abby Lincoln, Rob Merrit. Guión y dirección: Shelby Hagerdon) 2020
[IMDb] [Facebook]

Sigmund Freud’s Dora (Dirección: Jane Weinstock) 1979, 35 minutos [enlace]